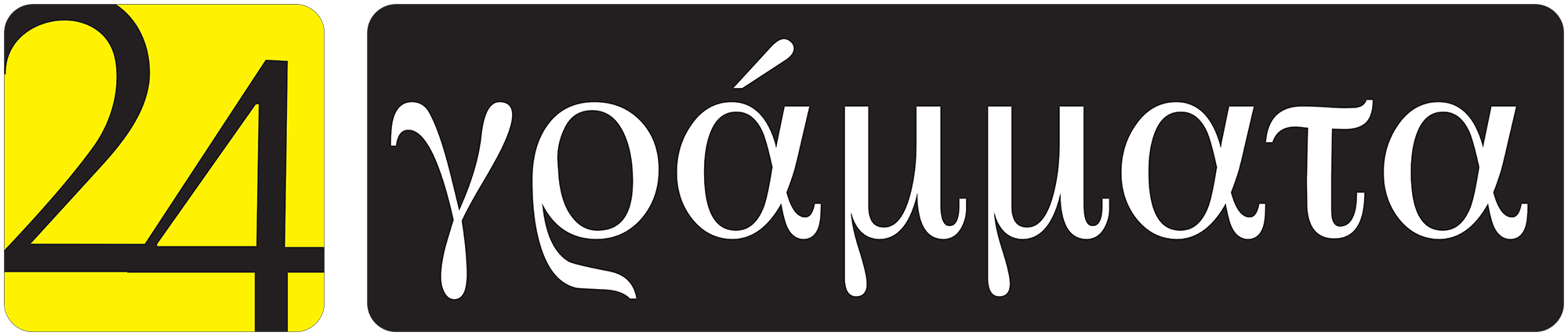24γράμματα στα Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά, Δ. Ελληνισμός, Ισπανικά, Καλλιτεχνική ζωή αποδήμων
Prólogo de “Despedida de Esmirna”, Por Xrisí Athena Tefariki

24grammata.com/ καλλιτεχνική ζωή αποδήμων
Despedida de Esmirna
A medida que envejezco, mis ancestros comienzan a recobrar mayor fuerza. Al descubrir a éstos, también tengo la sensación de que soy dueña de la piel que recubre mi cuerpo y que mi espíritu y mi carne comienzan a reconciliarse en armonía dentro de mi ser.
Fue por eso que decidí ponerme el calzado de mi abuela paterna, Déspina, una viejecilla que falleció cuando yo tenía siete años pero a la que recuerdo nítidamente. Su recuerdo me deja una gran sensación de amor hacia mí y hacia mi hermano Costa, por quienes se derretía en abrazos y besos cuando la íbamos a visitar. Éramos los más pequeños de la prole de su hijo menor, nuestro padre.
Jamás se me pasó por la mente que esa abuela, que se veía tan frágil y mimada por sus hijos, había sido una gran heroína hasta que decidí escribir un cuento sobre mi familia paterna y sus avatares.
Mi abuela salió de Esmirna en 1922, en medio de las llamas que asolaban aquel puerto que los griegos denominaron Smyrny. Ese suceso histórico ampliamente conocido por los historiógrafos contemporáneos se denominó “La Catástrofe de Esmirna”.En la actualidad, Esmirna es el segundo mayor puerto de Turquía, después de Estambul.
En el pasado había sido una de las ciudades más prósperas y antiguas de Asia Menor y se encuentra a unas 40 millas del norte de Efeso. Hoy tiene una población que abarca a casi tres millones de habitantes, de los cuales sólo un tercio son cristianos.
En el pasado se la conocía como el”Ornamento de Asia”, también como “La ciudad de la vida” y “Metrópolis”.
En la Antigüedad, el monte Pagus se levantaba en el centro de la ciudad y en la cima de éste se adoraba al dios griego Némesis. Ninguna ciudad recibió más sitios, masacres, terremotos, plagas e incendios que ésta a lo largo de su historia.
Los cristianos de Esmirna padecieron al menos diez persecuciones de los siguientes emperadores romanos: Nerón, Máximo, Aurelio, Decio, Valerio, Dominiciano, Marco Aurelio, Séptimo Severino, Diocleciano y Trajano.
Los griegos_ los Eolios, tras la caída de la civilización micénica, _llegaron a esa zona a radicarse allí alrededor del año 1000 A.C. Después fue ocupada por los Jonios, con los que vivió su apogeo. Se cree que Homero fue originario de Esmirna.
En el año 688 A.C. fue conquistada por los colonos de Colofón, quiénes la convirtieron en una Ciudad-Estado y pasó a formar parte de la Liga Jónica.
Las huestes de Alejandro Magno construyeron la nueva ciudad de Smyrny después que los Lidios y en particular, los Persas arrasaron con ésta.
La ciudad fue luego parte de una provincia romana de Asia en el año 85 A.C.
Posteriormente pasó a manos del Imperio Bizantino durante cinco siglos_ hasta 1084, fecha en que fue ocupada por los Turcos Selyúcidas. Después, la ciudad perteneció al Reinado de Chipre, Venecia e incluso a los Estados Pontificios.
Los otomanos se volvieron a apoderar de ésta entre 1424 y 1920. Perteneció a Grecia entre 1920 y 1922 gracias al Tratado de Sevres. En 1922 retornó a manos Turcas tras la guerra Greco-Turca que finalizó en Septiembre de ese año con el incendio de la ciudad y la muerte de casi 500.000 griegos.
La Comunidad Helénica de Esmirna fue desplazada a Grecia tras los Acuerdos de Intercambio de población entre Grecia y Turquía. Miles de griegos abandonaron entonces la ciudad, probablemente la de mayor población helena del Imperio Otomano. Fuentes fidedignas mencionan un millón de habitantes griegos en Esmirna y sus alrededores.
“Despedida de Esmirna” es el relato autobiográfico de la huida de mi familia paterna de ese bello puerto de Asia Menor y debe ser también la historia de muchos refugiados griegos, armenios, judíos, entre otros, que tuvieron que abandonar su patria para siempre a comienzos de la segunda década del siglo pasado. Constantinopla, como aún llaman los griegos a la ciudad de Estambul, corrió una suerte similar, como tantos otros territorios que habitaban los griegos en el Asia Menor, como el Ponto. El más conocido y elogiado relato que se conoce de la huida de los refugiados griegos en dirección a la Madrepatria, Grecia es la obra “Cristo nuevamente crucificado” del autor cretense, Nikos Kazantzakis, que fue la que lo dio a conocer mundialmente después que Jules Dassin la llevó al cine con el nombre de “El que debe morir” en la década de los cincuentas.
Aristóteles Onassis, el gran multimillonario griego, fue una de las víctimas de la expulsión de los griegos de Esmirna. Su padre, antes de morir quemado en su casa, en 1922, aconsejó a su hijo que se dirigiera a Buenos Aires, en donde unos acaudalados argentinos le debían una cuantiosa suma de dinero por la exportación del tabaco rubio que cultivaba en sus tierras. Ari Onassis y en particular su padre, también aparecen mencionados en “Despedida de Esmirna”.
¡Otro nuevo destino! ¡No, no lo puedo creer….! ¡.Mis hijos se han vuelto locos! ¡Locos de remate! ¿Acaso les han parecido pocos los lugares en los que hemos estado durante los últimos años? ¡No, me niego a partir de nuevo! Volver a armar el equipaje, un nuevo paraje, una nueva cultura, rostros desconocidos, costumbres diferentes y en todas partes nos escrutan como extraños, desconocen nuestra lengua, nuestros hábitos. Extraños, si, eso es, somos,extraños, extranjeros, refugiados, ¿griegos o turcos? ¿Cristianos o musulmanes? Esas son las preguntas que leo en los rostros de los que nos desconocen, en los habitantes de cada nueva patria. Con el tiempo me he ido acostumbrando a las gentes de esta ciudad francesa, a este puerto pintoresco y acogedor, donde mi hija mayor, Stamatía, fue la primera en llegar hace doce años con su marido. Ella y su marido se conocieron en Esmirna donde pululaban personas de diferentes Nacionalidades…
Cuando vi. a Roger Bonfort por primera vez en mi casa de Kukluyá, nuestro pueblo muy próximo al puerto de Esmirna, me causó una Magnífica impresión desde el comienzo. Era un joven comerciante que importaba especias desde el Oriente para enviarlas a Europa. Sus padres vivían en Marsella y cuando comenzaron a leer en la prensa que las relaciones entre griegos y turcos se tornaban cada vez más violentas, lo urgieron a regresar a su patria. Roger era uno de los tantos amigos que venían a casa a visitarnos porque mi marido fue un hombre muy sociable y las puertas de nuestro hogar estaban siempre abiertas para toda suerte de amigos y parientes. Cuando falleció Pandelis, yo mantuve la política de puertas abiertas. Sólo que en los últimos años en los que vivimos en Asia Menor, las reuniones cada vez carecían más de índole social porque las conversaciones comenzaron a girar alrededor de las tensiones que había en nuestra región entre los griegos y los turcos. Muchos pensaban que las cosas no iban a llegar a mayor porque contaríamos con el respaldo del ejército griego pero yo siempre estaba atemorizada porque tenía a mi cargo a ocho hijos y había enviudado en 1916. Mis hijos eran muy trabajadores y se hicieron cargo de las faenas del campo que teníamos porque su padre les enseñó a trabajar desde pequeños. Además, con mi marido teníamos veinticinco años de diferencia por lo que el siempre tuvo presente que lo más probable es que el se fuera antes que yo. Pandelis era viudo con tres pequeños hijos cuando lo conocí. Muy alto, de ojos azules, cejas pobladas. Era uno de los varones más codiciados de Esmirna cuando yo llegué de Chios a estudiar en la Escuela Atenea de ese bello puerto del Asia Menor. Pandelis me esperaba a la salida del colegio y caminábamos juntos hasta la casa de mi tía una vez por semana. A él no se le permitía la entrada en casa ya que mis tíos eran muy chapados a la antigua y no veían con buenos ojos nuestra relación. En una ocasión me encerraron en la casa y no me dejaron ir ni siquiera a la escuela porque sabían que era el día que Pandelis venía a la ciudad.. Las relaciones con mis tíos comenzaron a adquirir un carácter cada vez más hostil hasta el día en que resolví arrancarme de madrugada para refugiarme en mi hogar paterno, en la isla de Chios, que estaba a una hora y media por barco desde el puerto de Esmirna. Por supuesto Pandelis intervino en este episodio de huida pues me acompañó al puerto, me compró los pasajes, cargó mi equipaje y me besó por primera vez al despedirse. Yo ya estaba irremediablemente enamorada de él. ¡Era un hombre especial: alegre, generoso y refinado! Al cabo de un año nos casamos con el consentimiento de mis padres que tuvieron que aceptar que yo no proseguiría mis estudios en la Escuela Atenea de Esmirna para convertirme en la feliz esposa de Pandelis Brontis. Nos trasladamos a la casa que mi marido tenía en el campo y de inmediato me hice cargo de sus tres hijos… Dos niñas y un varón a los que siempre consideré como míos propios y de paso encargué cinco hijos más. Teníamos una hermosa familia, unos hijos bellos e inteligentes, trabajadores, gozábamos de una buena situación económica que nos permitía vivir sin estrecheces y muchísimos amigos, tanto en el pueblo como en la ciudad. Entre los amigos citadinos de mi marido estaba Constantinos Onassis, que era el único que cultivaba tabaco rubio en la zona el que era muy apreciado en el extranjero y sus principales clientes eran argentinos. Con el correr del tiempo comenzamos a vivir con el temor de ser agredidos por los turcos, a que nuestras mujeres fueran violadas por éstos, a que nuestros hijos varones menores fueran raptados y llevados a campos de concentración ¡toda luz tiene su sombra! La palabra temor se empezó a apoderar de todas las familias griegas, ricas, pobres o de clase media porque entre nuestros empleados habían turcos. Ellos escuchaban nuestras conversaciones, conocían nuestro idioma por lo que nuestros hogares se empezaron a convertir en verdaderas cárceles Fue por eso que cuando Roger Bonfort me pidió la mano de mi hija Stamatía para luego ir a radicarse en Marsella no derramé ni una sola lágrima. Estaba feliz de que al menos uno de mis ocho hijos estaría a salvo de toda esa tensión que se cernía sobre nuestra región.
Les pedí que se llevaran a mi hijo menor, Alexandros, que tenía sólo doce años y quién corría el peligro de ser trasladado a los campos de concentración turcos para menores.
Mis otros tres hijos varones, que tenían entre diecinueve y veintitrés años partieron a América del Sur. “Tierras de bonanza y riquezas inexploradas” les aconsejo nuestro amigo Costas Onassis. “Ojala mi hijo Ari tuviera algunos años más para poder enviarlo con ustedes” les dijo. Pero su retoño sólo contaba con nueve años de edad en aquel entonces.
La etapa posterior a la que he narrado hasta ahora fue muy dura para mí… Echaba de menos a mis hijos que estaban casi todos en el extranjero excepto mis tres hijas menores: Marianthi, Kalíopy y Déspina. Cada día la violencia en las calles se acrecentaba. Morían griegos y turcos por cientos cada año.
Había días en que estábamos encerradas durante más de una semana completa en nuestra casa a la espera de que amainara la violencia, las protestas callejeras, las atrocidades que se veían en las calles de Esmirna después del toque de queda impuesto a partir de 1918. Al amanecer siempre aparecían cadáveres de amigos, conocidos, y el odio entre griegos y turcos se acrecentaba cada día más. Entonces me empezó a obsesionar una sola idea: teníamos que escapar, huir lejos de todo ese pavoroso ambiente de agitación, guerra y odio. Ya no confiaba en nadie. Ni siquiera en el panadero turco que durante toda la vida nos había provisto de ese alimento esencial. Comenzamos a amasar el pan en casa. Las mercaderías se iban tornando cada vez más escasas a causa de la guerrilla que ya estaba encendida al rojo vivo en nuestra región. Fue entonces cuando les pedí a mis hijos que regresaran de Sudamérica. Mis hijas y yo estábamos demasiado desamparadas.
¡Cuatro mujeres que en cualquier momento podíamos ser degolladas o violadas o sabe Dios!… Nuestros amigos y vecinos estaban en la misma situación. A veces en noches más calmas, nos reuníamos a charlar y a planificar estrategias para escapar. Siempre poníamos a un par de hombres en los accesos de nuestros hogares para vigilar y así poder conversar tranquilos.
A la única conclusión que llegamos en aquel entonces era que teníamos que emigrar al extranjero. Los griegos de la Madrepatria nos recelaban porque decían que éramos turcos y utilizaban un término muy peyorativo para denominarnos: “turscosporos” (semillas de turcos) : Además, en Grecia había pobreza, orfandad, y muchas mujeres habían quedado viudas… Llegar entonces en nuestras condiciones, con las manos vacías, era una desdicha. No se podía pensar en solidaridad patriótica en esas condiciones aunque algunos tuvieron suerte y lograron acomodarse en las proximidades del Pireo y en Salónica donde tenían familiares. En medio de toda esta crisis familiar y política los romances no estuvieron ausentes de nuestra casa. Mi hija mayor, Marianthi, se enamoró de un muchacho de la isla de Samotracia que había venido a probar fortuna en Esmirna y vivía muy cerca de nuestro hogar.
Era un joven tímido pero apenas conoció a mi Marianthi, que era una belleza a sus veintiún años, se enamoró de ella. La guerra que se avecinaba logró que ese matrimonio se decidiera en muy corto plazo. Al cabo de cuatro meses, se casaron porque querían emigrar a los Estados Unidos donde mi yerno, Leonidas Spirgis, tenía unos parientes en Nueva York que lo alentaban para que se fuera a vivir a ese país. A mí_la idea de que mis hijos vivieran en distintos puntos geográficos_ no me atraía en lo absoluto… En mi ingenuidad pensaba que todos debíamos emigrar juntos porque en tierras extrañas nos íbamos a necesitar mucho más los unos con los otros. Todavía no había comprendido que los hijos eran prestados y que una madre no es dueña de elegir el futuro ni menos el destino de su descendencia…Había olvidado aquel viejo refrán que mi padre siempre repetía: “El hombre propone y Dios dispone”
Parte II.
En el año 1921 regresaron mis hijos mayores de Sudamérica. Me sentí tan aliviada y respaldada con la presencia de dos de mis hijos varones en casa. ¡Eran tan trabajadores, respetuosos y cariñosos! En Marsella, mi penúltimo vástago, Alexandros trabajaba y estudiaba Comercio por correspondencia y ahorraba hasta el último franco para poder llevarnos a Francia. El siempre fue brillante y ya en su adolescencia tenía dos trabajos y en unos pocos años logró juntar dinero para adquirir los pasajes de barco que nos trasladarían a Marsella. Sólo Aristos se había quedado en Sudamérica, en un país llamado Chile. Los muchachos decían que este país era como un fideo: largo y angosto pero rodeado de costas. ¡Nosotros los griegos no podíamos vivir sin la presencia del mar próximo a nosotros!
El mismo año en que mis hijos varones regresaron de Sudamérica, Giorgos, el mayor, fue degollado por un turco en plena plaza de Esmirna mientras bebía agua en una fuente durante un caluroso día de Agosto. Corría 1922. Ya era abuela de dos hijos que engendró Marianthi. Y en mi cabeza seguía bullendo esa sola idea obsesiva: ¡“Tenemos que irnos de aquí mañana si es posible. ¡No quiero ver cómo los turcos aniquilan a mis hijos uno a uno si seguimos en esta peligroso sitio!” pensaba… Les comuniqué mi decisión a nuestros hijos y lo hice con la voz autoritaria de una mujer de setenta años y me desconocí a mí misma después de escucharme. Había cumplido cuarenta y tres años el 27 de Febrero de ese año pero las responsabilidades y el dolor me habían convertido en una anciana. Mi cabeza ya estaba tan encanecida como la de mi madre. Pensé tanto en ella y en los míos que seguían en Chios y tenía unos deseos tremendos de irme a reunir con ellos a nuestra isla para refugiarme en su regazo y olvidarme de la violencia, de la guerra, del toque de queda, del odio que se respiraba en la atmósfera de Kukluyá y en Esmirna. Pero esos eran sueños de evasión. Tenía a tantas personas que dependían de mí y ya no era la muchacha llena de juventud y sueños que partió un día a Esmirna a estudiar en la Academia “Atenea”
El 4 de Septiembre llegaron los pasajes a Marsella envueltos en una caja para sombreros de dama. Efectivamente, dentro de la caja había un hermoso sombrero y entre los pliegos de sus tules, había un sobre color púrpura y allí estaban los benditos pasajes que nos había prometido Alexandros. En ese momento me olvidé que teníamos hambre y temor… Las escasas provisiones que teníamos ese día sólo alcanzaron para alimentar a mis nietos y el resto ayunamos. Yo seguía conservando y cada vez con más firmeza esa sola idea fija en mi cabeza: escapar con toda mi familia esa misma noche a Esmirna para embarcarnos en el “Eurimedon”, el barco que debería cambiar nuestro destino. A la noche del día siguiente salimos en fila india, silenciosamente, después de despedirnos de los escasos vecinos que iban quedando en Kukluyá. Mi vecina y comadre, Ericlea, nos regaló unos panecillos para el camino.
La bendije mil veces, la abracé y fue la única vez que lloré con toda mi alma durante esos últimos meses… Ni siquiera cuando murió Yiorgos quise que mis hijos me vieran bajar la guardia y me tragué las lágrimas.
Caminamos toda la noche. Es difícil caminar de noche, atemorizados y con un par de niños muy pequeños a los cuales trasladábamos en brazos por turnos. Llegamos a la ciudad dos días después. Nos encontramos con un panorama desolador. Las calles estaban llenas de mujeres muertas a golpes, moreteadas, niños asesinados y desmembrados, centenares de hombres colgando de los árboles. Esmirna, que fue siempre una ciudad tan pródiga en alimentos_ que provenían de sus tierras fértiles y abundantes_, no tenía un higo que ofrecer al transeúnte. Mi hija menor, de doce años me dijo:” Madre, si no como algo pronto, voy a desfallecer”. Acaricié su cabecita y le dije: “Animo, querida mía. Ya saldremos de este infierno.”
Pasamos un par de noches en casa de los Fotiadis, unos compadres míos, en una villa que estaba a un kilómetro de la ciudad. El día que teníamos que embarcarnos a Marsella, el otrora bello e histórico puerto de Esmirna estaba en llamas. Yo preferí arriesgar mi pellejo y el de los míos y a pesar de que la decisión de caminar entre las llamas para llegar al puerto era casi demencial, les dije a mis hijos: “Nos vamos. Pónganse de pié, olvídense de que hace una semana que no comen y caminen como si estuvieran saciados, y piensen que llegaron repuestos de energías de unas vacaciones en nuestra casa de la playa.
Esta es nuestra última gran batalla”. Cuando recuerdo esa frase que dije con tanto coraje,_Esta es nuestra última batalla_ parada en mi escaso metro cincuenta y seis de estatura, me sorprende mi ingenuidad.¡Como si la vida no fuera una eterna batalla y cuántas más tendría que librar en el futuro! Con la cabeza en alto, con los zapatos destrozados de tanto caminar, y como valientes soldados que van a la guerra y desconocen si saldrán con vida de ésta_ emprendimos la marcha al puerto. Todo lo que vimos entre medio de las llamas fue indescriptible. Familias griegas enteras exterminadas y sus miembros arrojados como si se trataran de huesos para los perros. Incluso vimos como arrastraban a un pope ortodoxo por las calles como si fuera un animal. ¡Ni una bestia se merecía ese trato, Dios mío….!
Y nosotros caminábamos sin derecho a descansar, a llorar por toda la desgracia que nos circundaba, con el pensamiento puesto en arribar al puerto sanos y salvos a pesar de que las cenizas de la incendiada Esmirna apenas nos dejaban respirar. El ver una ciudad entera en llamas es un espectáculo impresionante que nos tenía anonadados. Es una combinación de horror, terror y dolor . De pronto nos encontramos en el puerto. Yo iba contando uno a uno a cada miembro de mi familia cada media hora para asegurarme que no faltaba ninguno. Había varias embarcaciones donde las personas se abalanzaban en demanda de un sitio para viajar. Entre ellos se contaban griegos en su mayoría, muchos armenios, judíos y algunos pocos franceses, ingleses, norteamericanos, alemanes, miembros de representaciones diplomáticas acreditados en Esmirna, docentes de colegios anglosajones, miembros suizos de la Cruz Roja, entre otros.
Mi bendito Alexandros nos mandó pasajes nominativos y numerados por lo que cuando llegamos al “Eurimedon”, presentamos nuestra documentación y entramos a bordo sin mayores requerimientos. Debo reconocer que a pesar de lo azarosa que había resultado mi existencia durante los últimos años y de la pesadilla que viví esa última semana para poder salir con mi prole de Asia Menor, sentí que era la mujer más afortunada de la tierra porque estaba viva y mis hijos y mis nietos también. Volví a contarlos, uno por uno, para constatar que estaban todos en el barco conmigo y después cerré los ojos y pude dormir después de tanto tiempo, en paz.
Parte III
Llegamos a Marsella, bien alimentados y bien dormidos después de ocho días de navegación. Nos bajamos en el puerto de Marsella y nos sentíamos como príncipes y princesas que bajan con su escolta a tierra. Cuando vimos a Stamatía y Roger acompañados de Alexandros, bien ataviados, con buenas ropas y calzados relucientes, nos sentimos como escoria. Nuestras ropas estaban raídas y nuestros zapatos deshechos, llenos de orificios y ese fue nuestro primer enfrentamiento con la realidad. Estábamos pobres como ratas y nuestro aspecto físico no denotaba ninguna dignidad. Mis hijos avecindados en Francia desde hacía varios años nos miraban compungidos, desolados. Observaron con angustia nuestros rostros delgados y macilentos, con ojeras, nuestros cuerpos esqueléticos y rompieron a llorar.
A los pocos meses ya estábamos viviendo todos en una casa grande, de cinco habitaciones, tres balcones, una sala de estar amplia, buena cocina. Una de mis hijas, Calíopy, que era la más parecida a mí físicamente, se enamoró de un compañero de trabajo de Alexandros quién se desempeñaba en una Casa de Cambios. El joven Gianni Stergiadis también había huido de Asia Menor y estaba pronto a formar una familia ya que los suyos habían muerto todos a manos de los turcos, excepto una hermana que vivía con él en Marsella. La familia crecía. Caliopy se casó en 1924 con Gianni y tuvieron dos hijos. Todo ese período lo recuerdo con mucha alegría ya que nuestra casa parecía un hotel pero en mi interior sabía que no podíamos seguir viviendo todos bajo el mismo techo. En esa casa de la calle Simeon 34 vivíamos cuatro familias. La de Marianthi, la de Calíopy, la de Stamatía y la mía. Al cabo de un año se fue Marianthi a los Estados Unidos con su familia. No podía aceptar que nuestra clan se disgregara pero las riendas del hogar de mi hija las llevaba ahora su marido quién estaba muy ilusionado con la idea de irse a vivir a Nueva York. Yo temblaba de impotencia y dolor por no poder impedir esa partida porque tenía el presentimiento de que no volvería a ver a ningún miembro de la familia Spirgis.. América estaba al otro lado del mundo y la sola idea de no volver a ver a mis nietos me tenía enloquecida. Entonces comprendí que hay sufrimientos que son mucho más profundos que pasar hambre y privaciones y que todas las guerras juntas. Separarse definitivamente de un hijo es como verlo morir…Las madres tenemos nuestras intuiciones…Marianthi y su marido fallecieron pocos años después en los Estados Unidos.
Cuando Yiorgos partió de este mundo, no tuve tiempo de reflexionar lo que iba a significar para mí su ausencia porque en aquel entonces sólo estaba empecinada en lograr la sobrevivencia del resto de la familia. Al poco tiempo que se marchó Marianthi, mis otros dos hijos varones decidieron retornar a Chile, un pedazo de tierra del que se habían enamorado y donde los inmigrantes europeos tenían muy buena acogida en el Norte de ese largo y angosto país. El salitre que se extraía en las generosas tierras desérticas de su suelo atrajo a miles de extranjeros. Aristos y Costas partieron por segunda vez a Chile con la promesa de regresar o de llevarnos a mí, a mi pequeña hija Déspina y a Alexandros a vivir allí. ¡Pensé entonces que se habían vuelto locos! Que ya habíamos pasado demasiadas peripecias….¿Qué íbamos a hacer en un país donde desconocíamos la lengua, las costumbres, su idiosincrasia? Entonces me vi. enfrentada a otro gran conflicto, uno de los severos en mi vida. Ya había cumplido los cuarenta y siete años. Si me iba a Chile tenía que hacerlo con mis dos hijos menores, Déspina y Alexandros, ambos solteros, por tanto, dependientes de mí. Tenía que abandonar a mis hijas casadas en Francia, Calíopy y Stamatía. Sabía que si me iba, probablemente no regresaría. ¿Qué hacer? Económicamente dependía de mis hijos varones y tuve que ser realista y decidir que tendría que vivir donde ellos lo estimaran prudente. Alexandros no estaba muy entusiasmado con la idea de irse de Francia, donde trabajaba bien, tenía amigos y un buen pasar pero estaba consciente de que si yo me venía a Chile con su hermana menor, el tendría que acompañarnos. Nos embarcamos el 1 de Enero de 1926. después de residir casi cuatro años en Francia. En esa ocasión viajamos en primera clase, bien vestidos y bien dispuestos. Los cambios para mí ya no eran un desafío. No nos podía ocurrir nada azaroso ni temible después de escapar de la Catástrofe de Esmirna en plena ebullición. Antes de llegar a las costas del Norte de Chile, sentí que había tomado la decisión correcta. En el trasatlántico que viajamos venían diez familias griegas y seis de éstas provenían de Asia Menor. Pensé que Dios me había bendecido porque había colocado compatriotas que se dirigían al mismo destino: al puerto de Antofagasta. Ellos tampoco hablaban español pero viajaban ilusionados. Algunos familiares suyos se habían dirigido a la América del Norte y el frío y la nieve les habían resultado intolerables. Tenían que permanecer días enteros encerrados en sus casas a causa del mal tiempo… Nos relataron que se dirigían al norte de Chile porque tenía un clima ideal. La temperatura en Antofagasta en verano no alcanzaba nunca los 30 grados y en el invierno no descendía a menos de 12 grados. Las aguas eran tibias como en nuestras tierras. Los chilenos eran cálidos y acogían de muy buena gana a los extranjero que provenían de Europa. Sus gentes eran pacíficas y afectuosas.
Después de escuchar todas estas bondades de este país americano, mi corazón se hinchó de alegría. Me di cuenta que los dioses y mis antepasados me estaban conduciendo a la Tierra Prometida. Cogí a mis dos hijos menores y les dije:” Los caminos de la vida no los escoge uno. Hay un ser Superior que decide dónde y cuándo debemos permanecer y escoge para nosotros el lugar preciso donde echaremos raíces. Creo que esta vez, por fin, estamos arribando a nuestro destino definitivo.
Bibliografía: Novelas “Meza stis floges”.Katerina Basiliu
“Middlesex” de Jeffrey Eugenides.
“El número 31328” de Elías Venezis
Testimonios de los Profesor Andreadis y Déspina Grammatiko de la Universidad de Atenas.
Otros.